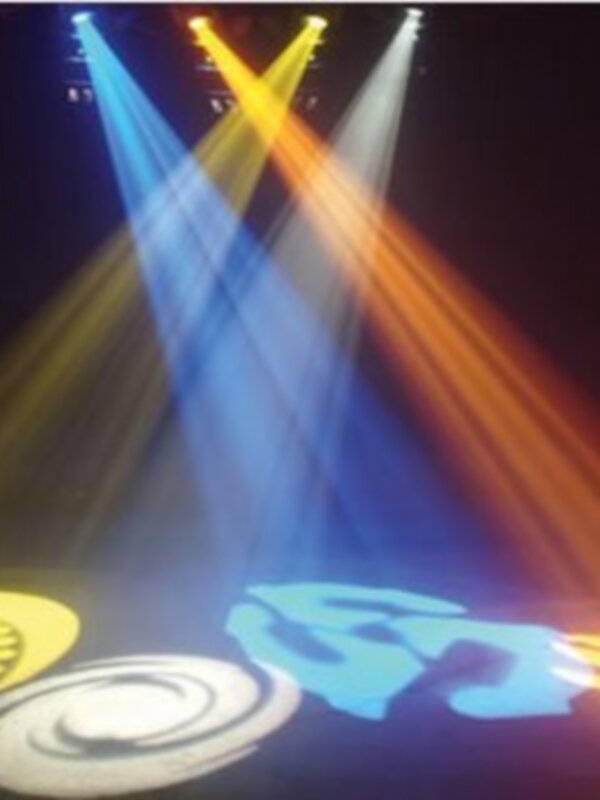No recuerdo en qué momento de nuestra adolescencia decidimos incorporar el hábito de salir el viernes por la noche para pasar frío y coger el ciego. Imagino que fue en el instante en que nuestra libido despertó y empezó a demandar emociones fuertes. Reconozco que aquella revolución hormonal me cogió desprevenido y que por mi parte jamás hubiera abandonado aquel paraíso de partidos de fútbol y risas que alumbró tantas tardes, pero entiendo que había que atender la llamada de la naturaleza y que había que darle salida a esas calenturas más allá de la soledad del cuarto de baño. Por entonces las chicas de la pandilla dejaron de ser amigas para convertirse en oscuro objeto de deseo, aunque ellas, antes que los chicos, habían constituido un grupo aparte cuando comenzaron a experimentar los cambios. Así que llegaba el viernes por la noche, ese momento de la semana que tanto temía, y estaba recogido en mi casa enfrascado en la catalogación de películas de serie Z que me grababa a horas intempestivas y de pronto escuchaba el timbre del portero, como una invocación del pecado que venía a corromper mis planes. Mis amigos, que ya habían asumido su expulsión de los paraísos perdidos que otrora adornaran nuestros días, me esperaban en los soportales con unas litronas, maqueados con gomina y embutidos en camisas ajustadas, con la intención de calentarse un ratito y acabar más tarde en una discoteca. No sabía cómo decirles que habría preferido una alternativa más divertida y menos dolorosa para el hígado como reunirnos en un piso para ver Misterios sin resolver y descojonarnos con los casos raros, pero por no defraudar a los colegas y a su emergente espíritu emprendedor en materia lúdica me sumaba a la iniciativa. Una vez abajo, todos emperifollados hasta la caricatura, mientras emprendíamos camino hacia la discoteca (nadie tenía coche, así que era bastante improbable que mojáramos), alguno que se había excedido con el alcohol lanzaba las litronas medio llenas al aire, hasta que se estrellaban contra el suelo, y exclamaba: ¡Mira! ¡Vuelan!.
Entrar en la pista de baile, a ritmo de bakalao, con el dj escoltado por decenas de jovencitas, en minifalda y marcando escote, y descubrir que no tienes el físico del cantante de moda o el morro de Dinio con el género femenino es desolador. A esta edad el hombre parte en franca desventaja, aún le faltan varios hervores en la personalidad y todavía tiene una constitución flaca, mientras que la mujer está en la plenitud de su belleza, toda ella es ninfa y flor (me amparo en las conclusiones de Umbral y Nabokov para evitar un vapuleo), y además es consciente de ello. Uno sólo puede sentir indefensión cuando se aproxima a un círculo de dieciséisañeras, con los atributos incipientes subrayados por unos modelos de dos o tres tallas menos, ropa chillona y falta de tela, en la confusión de la música alta, el humo, los colores eléctricos y las luces, e intenta hacerse el interesante sosteniendo un cubata en la mano que en realidad, le sabe amargo. Uno sólo puede sentir impotencia ante el repentino descubrimiento, en medio de la jungla de calor y pisotones, de una muchacha que parece desubicada en ese ambiente (con un estilo al de Virginia de OT), pero que da la impresión que ha sido arrastrada hasta allí por sus compañeras. Uno sólo puede contemplar la escena con melancolía, con esa melancolía de quienes saben que tan sólo les quedará el consuelo de recrear la instantánea años después a través de la literatura y que ésa es la única victoria que obtendrán; porque la auténtica, la material, está reservada al chuleta que ha saltado a la dancing floor para marcarse unos pasos delante de ella, una coreografía que acompañan las palmas de un improvisado público, como el gallo que despliega su plumaje para deslumbrar a la hembra.