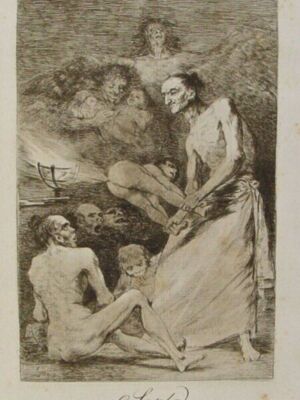Después de publicar Algo se muere en el alma, la correspondencia innumerable de los lectores me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque siempre soy muy consciente de lo difícil que es contar Sevilla. La razón parece estar, por lo que dicen, en que no hay una sola Sevilla, sino muchas, tantas como en cada uno de nosotros. Puede. Pero no me voy a enredar ahí. Ya es querer saber demasiado. Y ya es mucho sacar a flote la mía propia, como para descifrar encima la de los demás. Es otro enigma que sumar a los que de por sí tiene una ciudad enigmática por naturaleza. Así que me alegra cuando coincido en algo siquiera de Sevilla con tanta gente, cuando localizo por este diario a cientos de personas con las que me reúno a sentir lo mismo. Y me halagan al agradecerme que, como afirman, sepa decir lo que ellos llevan dentro y no saben sacar hacia afuera. Me dejan con la sensación de haberles provocado involuntariamente una terapia de desahogos y expresiones que les hubieran sido muy necesarios. Una de esas personas se llama Antonio Carroquino, y se las gasta así conmigo: Ole ole y ole. Qué bien escribes, Pepe, y qué bien entiendes Sevilla.
Antonio Carroquino es un asturiano de Gijón al que yo empecé a enseñarle la Semana Santa y terminó enseñándomela él. Carroquino es un prestigioso arquitecto en su tierra que estudió su carrera en la mía. Me lo presentó Rafael Barnola, que desde Zaragoza había llegado hasta aquí para hacer lo mismo, además de convertirse después en mi cuñado. Por cierto, que el maño tiene una anécdota digna de contarse. Y es que cuando le refirió a su padre las ciudades que barajaba (y entre ellas la nuestra) como posibles para estudiar Arquitectura, este le recomendó sin titubeos:
-Vete a Sevilla. No sé si terminarás la carrera, pero te lo vas a pasar en grande.
Y en Sevilla acabó formando parte de los cuatro magníficos que como estudiantes de Arquitectura alquilaron un piso en Los Remedios: son los que están en la foto, de izquierda a derecha del lector, Fernando Plaja, Antonio Carroquino, Joaquín Hens y Rafael Barnola.
Carroquino se había olido algo de la Semana Santa gracias a que presenció la coronación canónica de la Esperanza de Triana. Para él fue como un avance que le cautivó, una revelación momentánea que ya no olvidó, un tráiler de primavera, como dice mi amigo José María Maldonado, del que se propuso ver la película entera. Como suele decirse, se quedó con la copla. Y cuando llegó la Semana Santa me eligió de cicerone.
Debo aclarar que yo ando con pies de plomo cuando le enseño a alguien la Semana Santa, que no han sido pocas veces. La Feria es mucho más fácil, porque divertirse lo es. Pero entendernos a los sevillanos en Semana Santa, ese ya es otro cantar. Es peliagudo lo de la Semana Santa. Que venga uno de otra parte, meterlo entre nazarenos y que te empiece a hacer preguntas es todo una. Suele ser agotador contestarlas, porque parece que le respondes en chino. Lo de que alguien de por ahí llega en Semana Santa es para echarse a temblar. Pero con Antonio Carroquino fue diferente.
Yo suelo recurrir a un método infalible: antes que explicar la Semana Santa, lo que explico es cómo siente Sevilla, que viene a ser mi versión particular a lo padre Cue de Cómo llora Sevilla. A partir de ahí todo suele ir sobre ruedas; o mejor dicho, andando sobre los pies, como los costaleros.
Antonio captó tan rápidamente la Semana Santa que cuando sólo estábamos por la mitad y el Miércoles Santo pasaba la cofradía de San Bernardo por la calle Mateos Gago, sabía ya perfectamente dónde colocarme él a mí -y no yo a él- en el mejor sitio para verla: me subió, sorteando un tropel de gente, hasta la mismísima rampa de la Parroquia de Santa Cruz, en tan buen lugar en alto que por momentos me creí formando parte de la representación que la Hermandad del Cristo de las Misericordias saca a la puerta.
Aquel año hicimos la vuelta, desde San Juan de la Palma, de La Macarena hasta su templo. Antonio jamás ha olvidado semejante apoteosis.
Pasando el tiempo terminó su carrera, regresó a Gijón, se casó, tuvo un hijo y contó la vida como un sevillano más, entre una Semana Santa y otra, para volver cada Domingo de Ramos a la ciudad que ya nunca le dejó indiferente y de la que se siente formar parte junto a su familia. Él, su esposa Carmen y su hijo (a los que llegó a enseñar y a contagiar el amor por Sevilla) son en la actualidad hermanos de El Amor, Santa Cruz y El Silencio. Pertenecen por filiación a esa Sevilla de negro, de esparto y de solera; y nos han comprendido y amado tanto que me recuerdan a esas cofradías sin siglos, como Santa Marta, que parecen llegarnos desde los orígenes, como si siempre hubieran existido. Y mando a Antonio, a Carmen y a su hijo un fuerte abrazo desde Sevilla a Gijón, que bien pudiera llegarles entre los aromas bien mezclados de dos ciudades españolas que siempre van juntas, cada Lunes Santo, por la calle del palio de la Virgen de las Tristezas sevillana que lleva delante a la asturiana Señora de Covadonga.