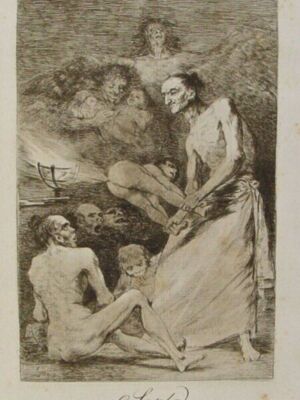Dedicado especialmente a Leticia Casellas
Esto de ser creyente consiste, no pocas veces, en tener fe en auténticas barbaridades, en cosas impensables, en comulgar con piedras de molino. Ser creyente es esperar lo increíble. La fe mueve montañas, pero a costa de dejarte sin suelo firme, entre arenas movedizas.
Algunos, cuando me leen, puede que me interpreten como un exagerado, un extremista. Pero deberían comprenderme como a alguien que entró hace tiempo a vivir en el filo de la navaja, en zonas nada fáciles de la existencia, en los límites de la realidad, entre los extremos donde se rozan lo imposible y lo cierto, en el vértigo donde se puede ganar todo o perderlo, en los territorios asombrosos donde ocurren los milagros. Sonará, seguro, a una extraña aritmética: pero cuanto más nos prueba Dios, más se prueba Dios a sí mismo. La del sufrimiento no es tanto una ocasión para crecer nosotros, como para que crezca Dios ante nuestros ojos. Y, generalmente, cuando un hombre siente dolor, el alma tiene suerte.
He vivido esa felicidad difícil o, si lo prefieren, esa difícil felicidad. Y sé por eso que jamás volveré a pisar la tierra corriente por donde hasta ahora tracé mis caminos. No quiero. Intentaré evitar que un descuido de relax me despoje de mi piel de esfuerzo y de lucha, ganada a pulso, curtida en mil batallas contra las adversidades más injustas. Deseo mantener esta fe que se construye cada día como si leyeras en minúsculas lo que realmente Dios te escribe con mayúsculas. La fe alcanza ese raro efecto óptico. Y abarca un texto agrio cuyas amargas palabras acaban convirtiéndose en sus antónimos. Tú crees hoy que muerdes el fracaso y, al cabo del tiempo, terminas por descubrir que no era más que una forma misteriosa de empezar el triunfo. Te estás abriendo, sin saberlo aún, las puertas gigantescas de tu gloria, pero las jambas pesan.
Llevo meses rezando con una escena del Evangelio que me fascina: Jesús, después de haber estado predicando otro día a las muchedumbres, se sube a la barca con sus discípulos y se echa a dormir. A continuación, las aguas de Galilea se soliviantan por una enorme y repentina tormenta.
Yo conozco de cerca esas aguas del lago de Genesaret. Me sobrecoge aún su recuerdo en mi viaje a Israel. Compartiré un día con mis amigos en Facebook las imágenes que tengo de aquel lugar, la superficie cristalina de la orilla por las noches, cuando todos se habían marchado, y me quedaba solo metiendo mis pies desnudos en la caricia de un vaivén suave de olas cansadas de siglos.
Pero volvamos a lo que ocurrió hace más de veinte. Los apóstoles temen por sus vidas, se aterran al sentirse peligrosamente inestables merced al capricho del oleaje y la lluvia Y gritan con miedo: ¡Maestro! Ahí está escribiendo Dios para todos nosotros su más irritante apariencia cuando sentimos hundirnos: duerme. O eso es lo que diríamos. Lo único que seríamos capaces de ver. Dios duerme mientras se oyen nuestras voces pidiendo auxilio. Y, desde la angustia y el pánico, sucederá ya para siempre, en tantas situaciones extremas personales, la igualdad de una ecuación: Dios no me escucha, Dios no existe.
Cada uno cuenta su vida como le va. Yo también: y juro que he estado en esa barca, juro que le he visto dormido, pero también levantarse y calmar la tempestad. Sé que es Dios. Pero no me resisto a suprimir del episodio la hermosa pregunta de la que conozco, emocionado, la respuesta:
-¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen?