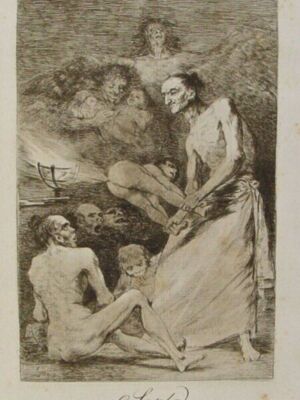Yo no sé de costura. Seguramente ni para ayudarle a mi madre sabría enhebrar una aguja. Pero tampoco he levantado la Giralda y, sin embargo, podría acabar con mis cervicales si la mirara extasiado todo el tiempo eterno del que ella es capaz de fascinarme. Tampoco he esculpido la Victoria alada de Samotracia, pero permanecería dándole vueltas en el Louvre hasta que me avisaran de que el famoso museo iba a cerrar sus puertas. Y no he necesitado componer el Adagio de Albinoni para que, cada vez que lo escucho, no cese de repetirse la emoción que me causa.
Había que ser muy torpe para no darse cuenta en la antológica de hace unos años de Victorio y Lucchino en la Cartuja, de la genialidad que se dejaban en cada pespunte. Aquello no era una muestra de ropas, sino de prodigios. La originalidad, para no variar en todo arte verdadero, era su secreto invariable, la explicación de gran parte de su éxito. El resto de ese éxito era el gusto, el refinamiento, la naturalidad de lo grande y la contemplación de que lo más grande, siempre es natural. Y trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo.
Nadie les ha regalado nada, me parece. Se lo han currado bien. Y hasta han debido de tributar lo suyo la merecida fama alcanzada. Un día, tan inconsciente como puede hacerte de joven la vanidad, le pregunté a José Víctor, al borde de una de las aceras de su barrio de la antigua Costanilla, si no pensaba que fuera de Sevilla, viviendo en una ciudad como Nueva York, hubieran llegado más lejos aún en su carrera internacional. Tuvo una respuesta inmediata:
-Hay que pagar el precio de escuchar a los vencejos por la tarde.
De los dibujos por el aire de esos vencejos parece que están hechos los diseños de Victorio y Lucchino. De las piruetas entrecruzadas de sus vuelos se tejen sus creaciones. De la caída de la luz de Sevilla parecen salir sus malvas en busca de noches de pasión. El crepúsculo en Victorio y Lucchino no es más que la forma de amanecer a la noche, de adentrarse en ella con la luz espectacular de la inspiración.
Esa inspiración ha abarcado además todas las horas y todos los lugares del mundo. Ha obrado la universal presencia de lo nuestro, de lo andaluz, de lo sevillano. ¿Cómo no habría de encontrarse entonces a sus anchas en el Palacio de las Dueñas y describiendo con justeza el espíritu singular de Cayetana? Esa exactitud nunca es fácil. Y mucho menos en las circunstancias relevantes en que se ha dado. No está al alcance de cualquiera la serenidad necesaria para la creación con carácter extraordinario, muy extraordinario. Los vestidos de la novia y de la madrina, Carmen Tello, no dejan lugar a dudas: Victorio y Lucchino no se abruman ante las más pesadas reponsabilidades. No los desorienta ni la expectativa de una repercusión sin límites geográficos, previendo que las imágenes del enlace matrimonial de la Duquesa de Alba iban a dar -como así ha sido- la vuelta al mundo. No hay un solo indicio de temor que les hubiera hecho sobrepasar la elegancia bien difícil de la pura sencillez. No les tiembla el pulso, su tensión es modélica, no reciben el encargo con el terror del que emanan modelos repollos como el de Lady Di, esos que, por si acaso, no quieren dejarse nada atrás, salvo una cola más larga que la del paro. Aquel traje nupcial de Lady Di estuvo inspirado en el propio espanto de las tazas de té donde iba a terminar serigrafiado, en los platos de porcelana inglesa, en llaveros. La obra maestra del traje de Cayetana iba, sin embargo, a pasearse por los jardines sombreados de su incomparable Palacio. Y Victorio y Lucchino han demostrado saber perfectamente, como siempre, dónde se sitúa la sutil línea divisoria entre lo necesario y el exceso. Todo eso, como si hubieran trazado una luminosidad más que combinar con la frescura de los surtidores de Las Dueñas, merece una sincera felicitación. ¿No creen?
(*)José María Fuertes es cantautor y abogado